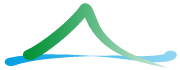La desconexión entre los sistemas alimentarios y las personas se refiere a una brecha creciente entre el conocimiento sobre el origen, la producción y el impacto de los alimentos. Esta desconexión se debe entre otras cosas a la industrialización, la globalización y la urbanización, resultando en sistemas alimentarios en que productores y consumidores están distanciados y desconectados.
Así enfocaron el tema durante el finalizado Simposio Nacional de Agricultura, realizado en las instalaciones del salón Egeo de Paysandú, los ingenieros agrónomos Sebastián Mazzilli, profesor adjunto del Departamento de Producción Vegetal. Facultad de Agronomía, y director del Sistema Agrícola Ganadero del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), y Oswaldo Ernst, docente libre del departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía.
Los consumidores no saben de dónde vienen sus alimentos ni cómo son producidos, creando un sistema de producción masiva y desconectada de la realidad social y ecológica. Esto ha llevado a que muchos ciudadanos no comprenden los desafíos y riesgos de la agricultura moderna, lo cual diluye el apoyo político y social hacia políticas que beneficien al sector agrícola, y coloca a los productores primarios (agricultores y distribuidores) como actores marginales. En tanto, otros actores como políticos o sociedad civil toman decisiones desalineadas con las realidades del campo. Se generan creencias erróneas sobre el uso de tecnologías agrícolas o prácticas ganaderas que pueden dañar la reputación del sector y afectar las decisiones de consumo sin base científica. Este escenario plantea la urgente necesidad de transformar el conocimiento científico en acciones tendientes a mejorar los sistemas de cultivo, evaluar su sostenibilidad e impactos objetivamente y mejorar la comunicación con los consumidores y tomadores de decisiones.
Avanzar hacia sistemas de cultivo sostenibles requiere ajustes continuos, pero su viabilidad económica es condición necesaria: sin ella, el futuro del productor queda comprometido. Esto suele dificultar la adopción de prácticas de manejo sostenibles cuando sus beneficios no se manifiestan de inmediato y, en cambio, elevan costos en el corto plazo. En el caso del sector agrícola, el desafío es mayor porque 60–70% del área está bajo arrendamiento (MGAP–DIEA, 2022), lo que a menudo vuelve inviable implementar sistemas o prácticas cuyo retorno excede el período del contrato de arrendamiento. Por tanto, la transición desde la situación actual al objetivo debe ser gradual, con un marco de referencia que fije metas y plazos. El ejemplo más reciente y claro es la implementación de los planes de uso y manejo del suelo.
Sin ser exhaustivo, los sistemas enfrentan múltiples problemas que, para ordenar el análisis, separamos en intraprediales y extraprediales. Los primeros suelen concentrar más atención porque impactan de forma directa o inmediata en la productividad. Partimos, además, de una premisa básica: los sistemas deben ser económicamente sostenibles.
Intraprediales
Al explicar sobre los aspectos intraprediales, indicaron que uno recurrente es la degradación del suelo. Como impacta en la productividad, entender e implementar las soluciones tecnológicas suele ser relativamente fácil. Por ejemplo, la adopción de la rotación de cultivos y pasturas y siembra directa permitieron mitigar en la década de los 90 la erosión y la pérdida de carbono en los sistemas agrícolas. No obstante, han aparecido distintas formas de degradación, que llamamos “nuevos viejos problemas”. Los mismos podrían seguir estando asociados a la erosión, pero ahora en sistemas con alta intensidad de uso de suelo (más de 1.5 cultivos/año), altos rendimientos y por ende residuos. Los problemas se manifiestan de manera más sutiles, y generan pérdidas de productividad que en muchos casos lleva años detectar.
A su vez, pueden ser enmascarados por la mejora en la productividad generada por mejora genética y tecnológica y/o solo ser determinantes en años climáticamente desafiantes. Detectarlos implica utilizar nuevos indicadores de calidad de suelo, como los de salud del suelo, que sumados a los clásicos indicadores físicos y químicos mejoran la capacidad de detectar degradación incipiente.
Otro item son los desbalances de nutrientes: se sobrefertiliza o se sobredimensiona la importancia de algunos nutrientes, mientras que otros se omiten o no se manejan con criterio agronómico. Esto deteriora la productividad y, además, cuando hay acumulación, puede derivar en salidas no deseadas del sistema como el caso del fósforo.
Un caso particular es la acidificación de suelos, provocada por la extracción continua de cationes vía productos (vegetales o animales) y por el uso reiterado de fertilizantes amoniacales o azufrados en dosis altas y frecuentes. Ello obliga a encalar, con el consiguiente aumento de costos y nuevos impactos ambientales, asociados al laboreo para incorporar el correctivo, la extracción del material y su transporte hasta el sitio de aplicación.
Malezas resistentes a herbicidas. Afectan gran parte del área agrícola y condicionan las secuencias de cultivo, el manejo y la carga de herbicidas. La respuesta habitual combina mezclas de herbicidas, uso de preemergentes y, cuando es posible, cultivos genéticamente modificados que habilitan nuevas opciones de control.
Si bien estas estrategias mejoran el manejo, también han impulsado un uso más intensivo de herbicidas, como en el caso de sojas Enlist®, que según el Observatorio de Oleaginosos ocuparon -35% del área en los últimos dos años. Este incremento complejiza las decisiones, porque la persistencia y carryover de algunos productos en el suelo puede volverse definitorio para elegir cultivos y armar secuencias sin riesgo.
A este breve listado se suman plagas y enfermedades cada vez más frecuentes o virulentas, que fuerzan decisiones de corto plazo con efectos más allá del predio. A menudo se decide con información incompleta y bajo alta incertidumbre climática y de mercado, una complejidad que rara vez se refleja en el debate público.
“Salidas del sistema”
En el pasado no eran motivo de preocupación, pero las pérdidas de nutrientes a sistema acuáticos (eutrofización), el uso y deriva de agroquímicos y la pérdida de diversidad a escala de paisaje nos interpela; la sociedad observa, juzga y reacciona. A su vez, en el caso de Uruguay, el país emite deuda a cambio de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, y en muchos casos el cumplimiento queda atado al comportamiento del sector. Estos impactos (reales o percibidos) se convierten en el principal punto de fricción con la ciudadanía. No es un listado exhaustivo ni uniforme: la relevancia de cada problema varía por región, sistema y manejo. Pero juntos explican por qué necesitamos pasar de discutir como comunica el sector lo que hace, pero también buscar alternativas de manejo que contemplen estas acciones.
En síntesis, el futuro exige acciones de corto y mediano plazo: seguir mejorando el sistema actual (más eficiencia por unidad de producto, manejo basado en resultados verificables en suelo-agua-biodiversidad y transparencia en el manejo de la información).
Diseñar sistemas alternativos que habiliten una transición ordenada, con rotaciones más diversas (incluidas especies perennes), mosaicos de diversidad según el paisaje, menor dependencia de insumos y posiblemente métricas de impacto como condición de contratos de arrendamiento y financiamiento.
Y reconectar producción y sociedad, reducir fricciones ambientales, y asegurar competitividad con licencia social.
Fuente: Diario El Telégrafo